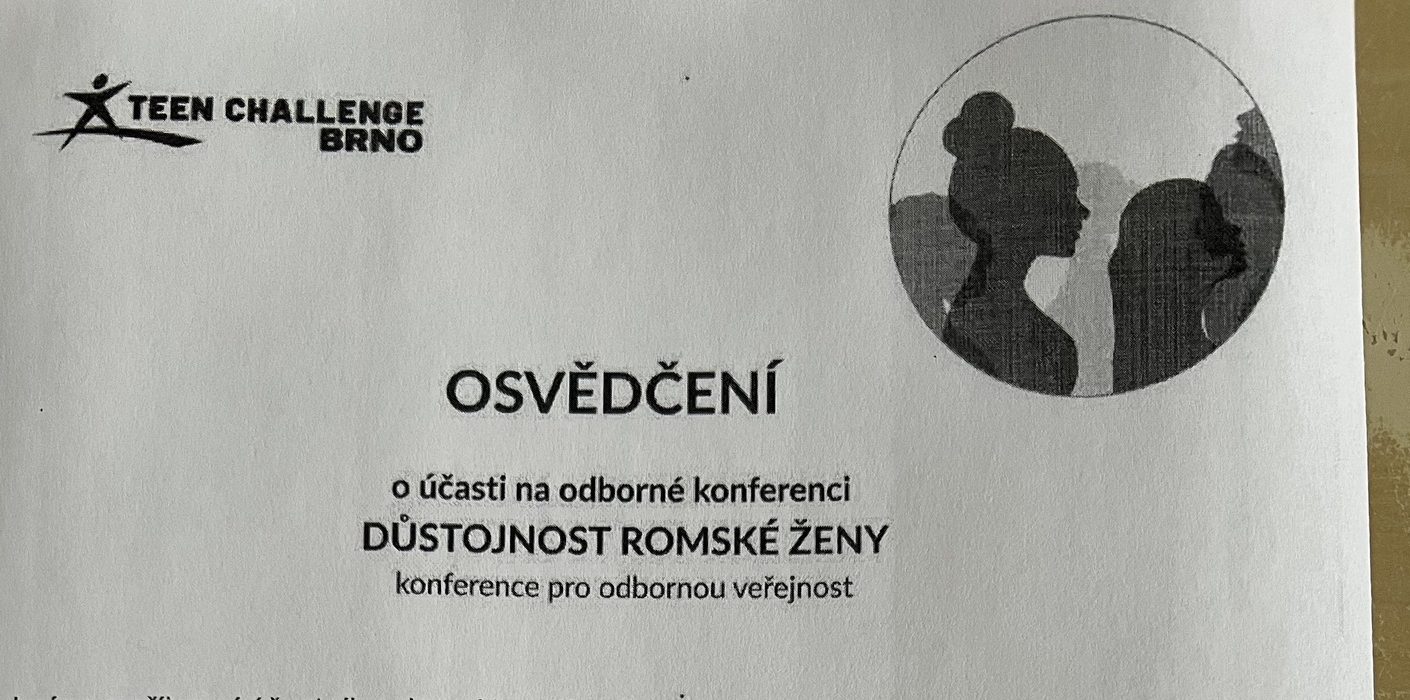El certificado de dignidad en Chequia, creado por la organización evangélica Teen Challenge, se presenta como un gesto de inclusión hacia las mujeres romaníes. En realidad, es un ejemplo inquietante de racismo institucional con sello religioso.
En Brno, la organización evangélica Teen Challenge, dependiente de la Apoštolská církev, entrega certificados de dignidad que declaran a las mujeres romaníes “dignas”.
Sí, certificados. Con firma, sello y horario de curso.
El documento se titula “DIGNIDAD DE LA MUJER ROMANÍ” y acredita seis horas de “formación” sobre autocuidado, espiritualidad y “valentía para vivir su historia”.
Firmado por la subdirectora Mgr. Jitka Opálková, fue entregado el 16 de octubre de 2025 bajo el lema de una conferencia “para el público profesional”.
Lo que parece una acción social o educativa es, en realidad, una humillación institucional con envoltorio religioso.
Teen Challenge no entrega certificados de dignidad a mujeres checas blancas.
Solo a romaníes.
Como si ellas —y solo ellas— necesitaran validación para ser tratadas como seres humanos.
El doble estándar racial
El mensaje es claro: una mujer checa ya es digna por defecto; una mujer romaní debe aprender a serlo.
No hay inocencia en esa diferencia.
Es una forma sofisticada de racismo institucional: el desprecio disfrazado de pedagogía.
El país que nunca ha certificado la dignidad de sus mujeres blancas se permite hacerlo con las romaníes.
Y eso no es inclusión, es jerarquía moral étnica.
Una reencarnación del viejo colonialismo, trasladado a Europa Central: los dominantes evangelizan a los marginados, oran con ellos y al final les entregan un papel que dice “ahora sí, eres digna”.
La directora y la pedagogía moral
La mujer que firma los certificados, Jitka Opálková, no es teóloga ni representante eclesiástica.
Es pedagoga social graduada en la Masarykova univerzita en 2011.
Y en esa misma universidad estudió Jana Horváthová, actual directora del Museo de Cultura Romaní, graduada en los noventa.
Las fronteras entre pedagogía, religión y política social se han borrado.
Iglesias evangélicas colocan a pedagogas y psicólogas al frente de programas de integración, y esas profesionales terminan actuando como misioneras sociales: mezclan ayuda con adoctrinamiento, caridad con control.
Opálková encarna ese modelo: habla desde el privilegio étnico y moral de la mayoría blanca que se siente con autoridad para “elevar” a las minorías.
Y el resultado es este: una pedagoga titulada repartiendo certificados de dignidad a mujeres romaníes, como si la dignidad fuera una materia pendiente que solo ella pudiera aprobarles.
La estructura detrás del papel
Teen Challenge Brno es parte de una red internacional fundada en EE. UU. en los años cincuenta, ligada al evangelismo pentecostal.
Su misión original: “rescatar a jóvenes drogadictos mediante la fe”.
En Chequia opera bajo la Apoštolská církev, con fondos públicos y donaciones privadas.
En sus documentos se define como entidad de “prevención y rehabilitación espiritual y social”.
Pero en la práctica, combina trabajo social con evangelización encubierta: charlas sobre disciplina, obediencia y moral cristiana.
El Estado checo financia parte de esas actividades, especialmente en barrios pobres con población romaní.
Nada cambia: el Estado se desentiende, las iglesias ocupan el vacío y las personas excluidas se convierten en objeto de experimentos morales.
Así, la justicia social se convierte en catequesis.
El aval institucional
Ese patrón se refuerza con la escena oficial.
El evento “Důstojnost romské ženy” se celebró el 16 de octubre de 2025 en Brno.
No fue marginal ni improvisado: contó con el patrocinio de Lucie Fuková (Comisionada del Gobierno para la Minoría Romaní), Markéta Vaňková (alcaldesa de Brno) y Eva Pavlová (primera dama).
Ese respaldo convirtió el acto en una muestra del consenso institucional que domina el discurso sobre los romaníes: paternalista y desigual.
Que la propia comisionada respaldara un evento donde se certifica la dignidad de las mujeres de su comunidad es, en sí, una forma de legitimar el racismo simbólico desde dentro del sistema.
Las reacciones públicas
En redes sociales predominan los mensajes institucionales y los comunicados oficiales, no las voces romaníes comunes.
Los medios checos informaron que asistieron unas 200 personas, pero nadie habló del certificado de dignidad.
Las únicas publicaciones visibles son de las organizadoras y de Lucie Fuková celebrando el éxito del encuentro.
El silencio también habla: no hay testimonio público de mujeres romaníes agradeciendo o criticando el diploma.
La visibilidad fue institucional, no personal.
Exclusión dentro de la inclusión
Aunque la conferencia se presentó como homenaje a las mujeres romaníes, el acceso estaba restringido.
El programa la definía como “para público profesional”: funcionarias, trabajadoras sociales, ONG.
Las romaníes de a pie —las que viven la discriminación diaria— no estaban invitadas.
Incluso en un acto que dice defender su dignidad, alguien decide quién puede representarlas y quién no.
Quien gobierna no las escucha, las administra.
Mientras unas pocas reciben flores y diplomas, la mayoría sigue enfrentando racismo y pobreza sin testigos.
El mensaje final es claro y cruel: sigue esforzándote, alcanza las altas esferas profesionales y entonces, quizá, recibirás un certificado que avale tu dignidad, mujer romaní.
La paradoja Horváthová
La foto del diploma la mostró Jana Horváthová, directora del Museo de Cultura Romaní, un organismo del Ministerio de Cultura checo.
No es una mujer de a pie, sino una funcionaria pública.
Su salario proviene del mismo Estado que financia los programas que certifican la “dignidad” de su pueblo.
El comentario de Věra Mrázková lo resumió con ironía en un post público donde la directora mostró con orgullo su supuesto diploma: “Pero la señora Horváthová trabaja en una organización subsidiada, y esa organización es financiada por el Estado. Eso significa, en definitiva, que vive del Estado. Me gustaría saber qué hay de cierto en eso.”
La observación, lejos de ser un simple reproche, expuso lo que muchos pensaban en silencio: la escena no mostraba a una mujer agradecida, sino a una funcionaria estatal celebrando un acto pagado por el mismo Estado que discrimina a su comunidad.
Ese gesto deja de ser orgullo personal y se vuelve puesta en escena institucional.
Incluso cabe la posibilidad de que el certificado ni siquiera sea suyo: pudo haber posado con él para legitimar el acto.
El Estado, en resumen, se felicita a sí mismo por otorgar dignidad a quienes ya deberían tenerla sin permiso.
La felicitación presidencial
El mismo día, el Museo de Cultura Romaní fue felicitado por el presidente Petr Pavel, quien reconoció al activista Josef Miker por su lucha contra el racismo.
Fue un gesto sin precedentes: ni Klaus ni Zeman se habían atrevido a algo semejante.
Pero la paradoja es evidente: mientras Pavel elogia el activismo romaní, el museo que dirige Horváthová promociona un diploma que reduce la dignidad a un trámite.
El poder político y el poder cultural se dan la mano en un mismo teatro: reconocer, por un lado, lo que degradan por el otro.
La posible alianza conveniente
Según parece —y considerando que Brno es pequeña y ambas estudiaron en la misma universidad—, es poco probable que no exista alguna amistad o confraternidad profesional entre Jitka Opálková y Jana Horváthová.
Lo intuyo por cómo abordaron el asunto del diploma: una lo redacta y la otra lo difunde y legitima.
Es muy posible que se conozcan, y que hayan participado juntas en la creación del certificado.
Nada en este tipo de actos se hace por accidente.
Todo sugiere una coincidencia de intereses entre dos mujeres con poder, formadas y cultas, que prefieren reproducir el sistema antes que desafiarlo.
Reminiscencias del pasado
Durante el nazismo también se “educaba en dignidad”.
Entre 1936 y 1944, los programas de Erziehung o Lebensführung pretendían “formar” a los pueblos considerados inferiores: judíos, eslavos y romaníes.
Se les enseñaba conducta y moral “adecuadas” según la pureza aria.
Aquel lenguaje de mejora social terminó legitimando la deshumanización y la violencia organizada.
Cuando una autoridad decide que alguien debe ser corregido para ser digno, el siguiente paso siempre es la exclusión.
Hoy no hay consignas ni símbolos visibles, pero la lógica persiste: decidir quién merece dignidad y quién solo puede aspirar a ella.
Si esto pasara en Estados Unidos o Cuba
Imagínese que en Estados Unidos una iglesia blanca entregara certificados de “dignidad” a mujeres negras o indígenas.
Sería un escándalo nacional, denunciado como racismo disfrazado de compasión.
Y, sin embargo, en la República Checa ocurre con normalidad.
Aquí lo que en otros países sería humillante, se celebra como progreso social.
El racismo no se confiesa: se bendice, se financia y se aplaude.
Ni siquiera en Cuba, con toda su historia de censura y control político, la iglesia ha hecho algo semejante.
La exclusión allí nunca ha sido por color de piel, sino por ideas.
Ni en su peor época el régimen cubano se atrevió a entregar certificados de dignidad a afrodescendientes o descendientes de indígenas.
Porque hasta el totalitarismo sabe que si concedes dignidad, reconoces que la arrebataste.
El aplauso equivocado
Y aun así habrá gente que aplaudirá el acto.
Lo llamarán inspirador, ejemplo de empatía. Hablarán de mujeres romaníes recibiendo “certificados de dignidad” como si eso fuera un avance social y no una forma de racismo simbólico. Verán flores, diplomas y sonrisas, pero no el mensaje de fondo: que su dignidad necesita ser aprobada por otros.
Pero en cada época ha habido quienes, por comodidad o ingenuidad, han aplaudido el error.
Gracias a ellos, las peores atrocidades siempre contaron con público.
Las barbaries no nacen del silencio, sino de los aplausos equivocados.
Y cuando la humillación se celebra como bondad, el abuso se normaliza.
¿Para qué sirve un certificado de dignidad?
¿Para qué exactamente necesitaría una mujer un certificado de dignidad?
¿A quién se lo mostraría? ¿Al funcionario que la discrimina, al empresario que no la contrata, al policía que la trata como sospechosa?
El simple hecho de emitir ese documento revela el pensamiento detrás: que la dignidad no es algo que se tiene, sino algo que debe demostrarse ante la autoridad.
Que hay que tener pruebas de ser decente, presentable, civilizada.
Un diploma así no protege a nadie.
No sirve en tribunales, ni cambia el racismo estructural, ni garantiza trabajo o respeto.
Sirve solo para el archivo de la organización que lo entrega, para justificar subvenciones y proyectos “de impacto”.
El papel es la coartada: una evidencia burocrática de que “hicieron algo”.
En realidad, el certificado no dignifica a quien lo recibe; absuelve a quien lo reparte.
Es un documento pensado para tranquilizar conciencias, no para cambiar realidades.
Al final, no es más que una hoja común, sin sellos de seguridad ni plastificado.
Cualquiera con una impresora doméstica podría reproducir ese “certificado de dignidad” sin pasar seis horas escuchando cómo debe comportarse para ser considerada digna.
Lo que sí deberían hacer
Y después de todo, lo que sí podrían hacer esas asociaciones —y todas las demás— es defender la dignidad humana, no certificarla.
Denunciar cada violación de derechos fundamentales de la que este país es firmante.
Exigir leyes firmes contra el racismo y sanciones para quienes lo practiquen.
El empresario que necesite un diploma de dignidad para contratar a alguien debería ser castigado y multado severamente.
Porque la dignidad no se mide ni se acredita: se respeta.
Ayudar a los desfavorecidos y a las mujeres, sí, pero de forma real y ejemplar, no con un papel que lleva impresa la palabra “dignidad”.
Porque cuando la dignidad se imprime, deja de existir.